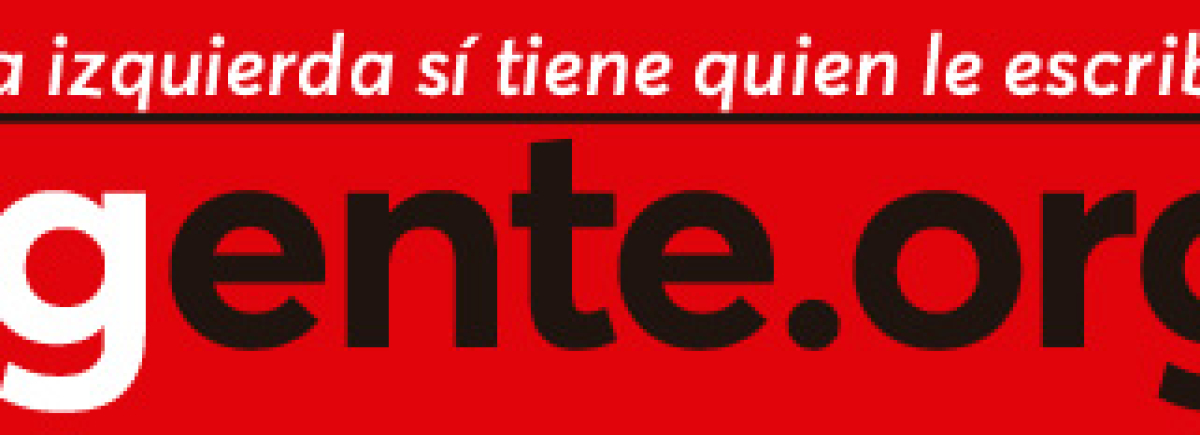Hussa Abu Safiya, pediatra palestino de Gaza detenido por «Israel» permanece secuestrado desde diciembre de 2024. Nominado al Nobel de la Paz 2025 por su gran profesionalidad y entrega en condiciones extremas, a las víctimas del pueblo palestino durante el asedio sionista, en décadas de colonización, destrucción y exterminio humano. La nominación lanzada al mundo […]
Artikel ansehen
Zusammenfassung ansehen
MAITÉ CAMPILLO. El Nobel de los genocidasHussa Abu Safiya, pediatra palestino de Gaza detenido por «Israel» permanece secuestrado desde diciembre de 2024. Nominado al Nobel de la Paz 2025 por su gran profesionalidad y entrega en condiciones extremas, a las víctimas del pueblo palestino durante el asedio sionista, en décadas de colonización, destrucción y exterminio humano. La nominación lanzada al mundo por un amplio grupo médico holandés fue respaldada por más de 34. 000 firmas. Mª Corina Machado <>. ¿Lo ganó declarando al sionazi genocida genuino de la libertad además de aliado o por sugerir la invasión de EEUU, a su propio país, Venezuela? ¿Qué intereses esconde premiar a la nazifascista venezolana – política delincuente distorsionista que ni la propia oposición respeta – una camorrista a la que el imperio que le sirve como provocadora, agita como avanzadilla proimperialista, para una posible invasión militar con el consiguiente golpe de estado a la conquista del petroleo entre otros intereses? Nobel de la paz a una delincuente
Mª Corina Machado <>. ¿Lo ganó declarando al sionazi genocida genuino de la libertad además de aliado o por sugerir la invasión de EEUU, a su propio país, Venezuela? ¿Qué intereses esconde premiar a la nazifascista venezolana – política delincuente distorsionista que ni la propia oposición respeta – una camorrista a la que el imperio que le sirve como provocadora, agita como avanzadilla proimperialista, para una posible invasión militar con el consiguiente golpe de estado a la conquista del petroleo entre otros intereses? Nobel de la paz a una delincuenteNoruega utiliza el Premio Nobel de la Paz fomentando el antagonismo social en resolución al imperialismo en defensa del que habiendo tenido principio no tendrá fin ¿A qué principios se refieren, a los de la ambición que sataniza a los pueblos especialmente a la clase trabajadora, a los que ensalzan la raíz del escarnio al dominio de Palestina, Siria, Iraq, Yemen… a los que bloquean Cuba, desacreditan Nicaragua, provocan a Venezuela, bombardean Rusia desde Ucrania… éstos son sus principios? ¿Es un principio utilizar la palabra paz para imponer un sistema de desquiciados desafiando por el control del mundo a favor de adeptos y verdugos al rearme de política y represión? Es la gran oligarquía capitalista inventiva de Premios, Nobeles, y máscaras, en elección de genocidas a favor de la industria bélica en ciencia del sueco Alfred Nobel, al que se le destaca inventor de la dinamita y otras armas como cañones que le embriagaron de millones. Tras él otros despiadados se apuntan a la suma de la industria del crimen cayendo sobre millones de seres a desgarro del planeta. Pero el hombre que no representa si no la viva encarnación imperial de la fiera aboga (dicen) que al morir por el espacio divino sugestionado en la eternidad, eco de ambición basada en el prodigio de su creación, impermeabilizada por el gran capital en millones de paz, capaz de eternizarlo como único e impar. Implicada su ciencia al radar, que le distinguió científico, a bombardear el mundo como emblema de paz al que hay que rendir culto y doctrina y el don como premio anual. Mera mercancía ajena a toda ciencia salvo la criminal que lo acompaña en nombre de la civilización genocida como Nobel de la Paz.
Es Noruega la que se encarga del Nobel ¡dicen! que así lo sugirió el mismo Alfred Nobel, el que en habiendo nacido en Suecia establece en su testamento tópicamente firmado en Francia fuera otorgado por un Comité de cinco personas elegidas en su nombre por el parlamento noruego. Todo un clásico atado y bien atado, apostando por el capitalismo y su imperio, al más puro egocentrismo europeo. Así dicen que surgió fuera del país que nació el Comité Noruego del Nobel que opera en Oslo, decisión decisiva catalogada como <> ¡Nada más falso a la realidad! La reputación del pueblo noruego – en dicha materia – como la de cualquier otro anda sumida en grandes divisiones batallas e intereses antagónicos. El Premio vomita la historia como un reflejo del pasado; cuando empezó la II Guerra Mundial, Noruega, era neutral, al ser invadida por los nazis hubo una parte del ejército que se esfumó al primer estampido, la otra parte de él se definió sin titubeo, entra de lleno a colaborar con el ejército alemán, formó la Legión Noruega y el Batallón SS de Esquiadores noruego Nord ambos bajo el mando de las Waffen-SS. Gobiernan hoy en ella socialdemócratas de corte capitalista un partido anticomunista lacayo del imperialismo, que durante la Guerra Fría cuando dicho partido estuvo en el gobierno, la mayor parte del tiempo se alineó a Estados Unidos, en todo el contexto internacional siguió una política anticomunista, a nivel interno descabellada a raíz del discurso de Kråkerøy de 1948, culmina con la incorporación Noruega como miembro fundador de la OTAN en 1949.
NORUEGA BLANQUEA ‘EN EL NOBEL DE LA PAZ’ A LOS CRIMINALES DE GUERRA: Novel de 1973 otorgado al criminal Henry Kissinger promotor de guerras, golpes de estado y revueltas, nazisionista dotado de más poder que los propios presidentes. En 1994 es otorgado a dos sionistas Simon Peres e Isaac Rabin. En 2016 se lo entregan siendo Presidente de Colombia al narcocriminal J.M. Santos. En 2012 a la Unión Europea por ende de la misma catadura. En 2009 a otro Presidente, Barack Obama, representante de la Casa Blanca promotor de guerras e invasiones desquiciado por la avaricia programado como títere. En 2007 entrega el Nobel al vicepresidente yanqui Al Gore, el monstruo de destrucción masiva bélica de Afganistán, Iraq, Yugoslavia, Albania, Sudán, Liberia, Haití y Congo. En 2002 lo entrega a quien empezó la guerra en Afganistán otro siniestro del imperio, Presidente Jimmy Carter. En 1979 se otorga a la monja Teresa de Calcuta la misma que dijo que en sus sanatorios »la misión no era salvar las vidas de los enfermos sino de acompañarlos hasta que murieran». En 1990 desvían la Paz al agente de la CIA y Servicios Secretos ingleses, a un Gorbachov derrapado en la frente por el imperio norteamericano en conexión con el desmantelamiento de los restos de la Unión Soviética.
La reputación noruega ‘de paz y neutralidad’ es yanquisionista; premia a presidentes del imperialismo impulsores de guerras, a pantomimas y bufones de sus intereses criminales como a Corina. La paz no es premiar a similares criminales consagrados como Trump o Netanyahu ni a monarquías ni reyes de los ejércitos ni iglesia que los bendiga. La Paz se otorga a HO CHI MINH
– aún después de muerto
– vencedor del imperio, del colono francés y estadounidense. No se puede premiar a gente como Josep Borrell el que fuera alto cargo de la Unión Europea, arraigado al yanquisionismo y la OTAN, coronando el nazifascismo en todo el continente. No se puede premiar a quien encadena y explota sea blanco, negro, verde o amarillo ni a quien justifica la doctrina civilizadora genocida en América ni las bombas atómicas cayendo sobre Japón. No se premia a quien engaña, estafa y miente en que la lucha es de género y no de clase imponiendo cadenas a la libertad. Ni a quien invadió Iraq como genocidio impune en complicidad con los gobiernos criminales de la UE. No existe una paz verdadera que no condene al colono sionista y logre su expulsión del país que criminaliza, explota y destruye. El verdadero Nobel está con la resistencia contra la doblegación que fomenta el genocidio palestino que combate por recuperar su tierra y la paz para su pueblo.
No existe un Premio de paz digno de respetar que no sea otorgado a los pueblos que se levantan contra la opresión de sus opresores contra las garras de rapiña y peleles del Yanqui, del Capitalismo salvaje, cúpula de explotación que encarna el fascismo que fomenta el escarnio imponiendo su dominio, y contra las religiones que adormecen los pueblos, esclavizan e imponen sumisión. No se puede premiar a quien impone la miseria pero sí a quienes se rebelan contra quien a ella someten. Está por reconocer internacionalmente, no a los gobiernos herederos del franquismo, sino a los pueblos que lucharon por su libertad incluyo entre ellos las Brigadas Internacionales; está por reconocer quien les defendieron durante y después del triunfo fascista sólo México sólo la Unión Soviética se negaron a reconocer ante la historia la dictadura franquista que encarnó el golpe contra la República e impuso una dictadura genocida como su levantamiento, además de miles de exiliados combatiendo hasta el último momento y una riada humana de dos millones o más de emigrantes sin contrato sin papeles con un hatillo bajo el brazo un cajón de madera con asa o maleta de cartón arrastras del analfabetismo y oscurantismo que oligarcas y feudales impuso a más de un 80% mayoritariamente campesinos, sin oficio sin idiomas trabajadores eso sí, no parásitos, ni a la espera de caridad o limosna convirtiéndose en los artífices del Milagro Económico de la hambrienta y mísera España franquista ¡Ellos! Merecieron el Nobel de la Paz, de la conciencia de clase, no de la especulación.
Como dijera Mario Roberto Santucho, asesinado por el Ejército argentino, al que sí había que considerar para el Nobel por su claridad: »NO HAY TERCERA POSICIÓN ENTRE EXPLOTADORES Y EXPLOTADOS». Por ello y por todos los crímenes cometidos es que no se puede premiar a los artífices de los fusilamientos – de TRELEW – de la dictadura argentina el 22 de agosto de 1972 ¡No! No se puede premiar a ningún miembro representante de la Casa Blanca, FMI, CIA, PENTÁGONO, OTAN… artífices del napalm a la quema de vietnamitas arrasando Hiroshima y Nagasaki ¡No! ¡No se puede premiar a los asesinos del pueblo gazatí entre miles de niñxs de periodistas y médicos ni a los rebanacuellos que exterminan física y psíquicamente a Siria y en el mismo espacio permitir a EEUU lanzarse sobre el objetivo al saqueo del petróleo. ¡No! ¡Nooo! No se pueden premiar “guerras contra el terrorismo” para invadir países como en Afganistán ¡La justicia si existiera se impondría a quien premiar les quisiera! ¡No se puede! ¡No! Premiar a paranoicos criminales tipo Idi Amin, Videla, Pinochet, Trujillo, Fujimori, Hitler, Franco, Mussulini… a título póstumo ¡No se puede! ¡No se puede permitir, no se puede!!!
Maité Campillo (actriz y directora d` Teatro Indoamericano Hatuey)