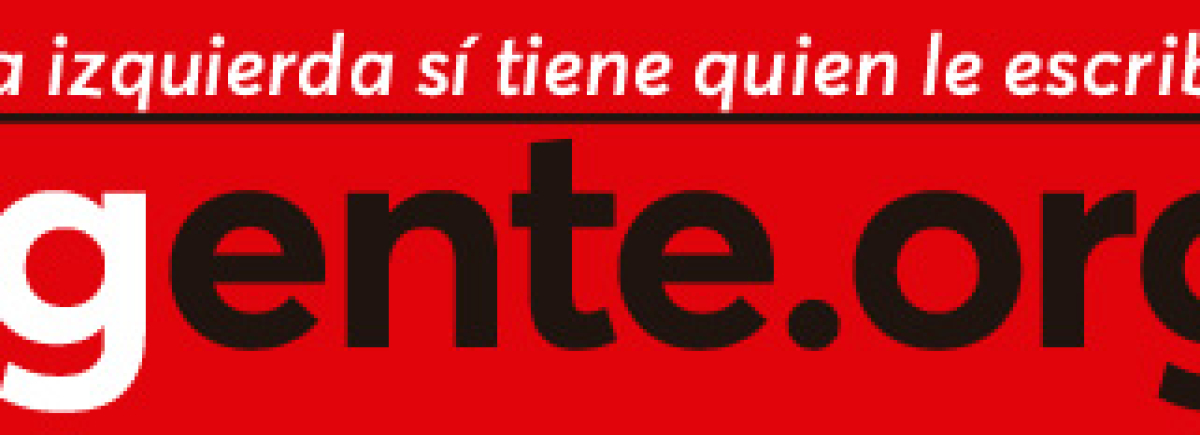Los jueces anularon hoy la prohibición de Palestine Action por ilegal en una revisión judicial histórica celebrada como una “victoria monumental” por los activistas. Defend Our Juries (DOJ) dijo que el fallo histórico se produjo después de la “mayor campaña de desobediencia civil sostenida” de Gran Bretaña para levantar la prohibición. La decisión de revisión […]
REINO UNIDO. Duro golpe al gobierno laborista de derechas: la justicia anuló la prohibicón de «Palestine Action»Los jueces anularon hoy la prohibición de Palestine Action por ilegal en una revisión judicial histórica celebrada como una “victoria monumental” por los activistas.
Defend Our Juries (DOJ) dijo que el fallo histórico se produjo después de la “mayor campaña de desobediencia civil sostenida” de Gran Bretaña para levantar la prohibición.
La decisión de revisión judicial, presentada por Huda Ammori, cofundadora de Palestine Action, marca la primera vez en la historia británica que un grupo proscrito por la legislación antiterrorista ha sido desafiado con éxito en los tribunales.
La Sra. Ammori dijo que la prohibición “será recordada por siempre como uno de los ataques más extremos a la libertad de expresión en la historia británica reciente”.
“Esta es una victoria monumental tanto para nuestras libertades fundamentales aquí en Gran Bretaña como en la lucha por la libertad del pueblo palestino”, añadió.
En un fallo de 46 páginas, Dame Victoria Sharp, sentada junto al juez Swift y la jueza Steyn, dijo: “Estamos satisfechos de que la decisión de proscribir Palestine Action fue desproporcionada.
“En esencia, Palestine Action es una organización que promueve su causa política a través de la criminalidad y el estímulo a la criminalidad.
“Un número muy pequeño de sus acciones han constituido acciones terroristas”.
El Partido Comunista afirmó que el Tribunal Superior “asestó un golpe mortal al intento del Estado británico de criminalizar la conciencia moral de una generación”.
La decisión del viernes es una “reivindicación” para los activistas de Palestina, dijo el partido, calificándola de “derrota humillante para los sucesivos gobiernos del Reino Unido que priorizaron las ganancias de la industria armamentística y una alianza con el estado de apartheid de Israel por encima de las vidas del pueblo palestino”.
Pidieron la renuncia de Yvette Cooper, quien era Ministra del Interior en el momento de la prohibición y ahora es Ministra de Asuntos Exteriores.
La ministra del Interior, Shabana Mahmood, insistió en que el gobierno “impugnará esta sentencia en el Tribunal de Apelaciones”.
“La prohibición por parte del gobierno siguió un proceso riguroso, avalado por el Parlamento”, afirmó.
El diputado laborista por Hayes y Harlington, John McDonnell, respondió de inmediato escribiendo en las redes sociales: “Tenemos un Ministro del Interior que va a ‘luchar’ contra el poder judicial.
“Éstas no son las palabras que diría alguien que ocupa uno de los más altos cargos del Estado.
“Uno puede estar en desacuerdo con las decisiones judiciales, pero no tiene por qué utilizar el lenguaje habitualmente reservado para los márgenes de la derecha”.
Añadió: “Debemos defender nuestra tradición centenaria del derecho a protestar”.
Tras la decisión de revisión, la Policía Metropolitana publicó que sus oficiales no harían cumplir la prohibición de expresar apoyo a Acción Palestina por el momento.
Pero más temprano ese día, la policía metropolitana estacionada en la protesta del Departamento de Justicia afuera de los Tribunales Reales de Justicia filmó a los manifestantes sosteniendo carteles desafiando la prohibición.
Decenas de activistas portaban carteles que decían «Me opongo al genocidio. Apoyo a la Acción Palestina», mientras se pronunciaba la sentencia en el tribunal del centro de Londres.
La policía estaba preparada para arrestar a cualquiera que participara en este acto de desobediencia civil, planeado antes de que nadie supiera el resultado de la revisión judicial.
Pero la Met confirmó más tarde que los videos tomados de los manifestantes eran parte de su esfuerzo por «seguir identificando delitos» para «aplicarlos en una fecha posterior, en lugar de realizar arrestos en el momento», por lo que si el Tribunal de Apelaciones confirma la prohibición, las personas pueden ser perseguidas retrospectivamente.
Palestine Action todavía permanece técnicamente proscrito hasta el final de cualquier proceso de apelación.
Entre los manifestantes del Departamento de Justicia, la trabajadora social jubilada Dru Long dijo al Star que estaba “absolutamente extasiada” cuando escuchó la decisión.
Dijo: «Se está haciendo justicia. Tenemos que aferrarnos a ella. Porque podrían intentar anular la revisión».
La Sra. Long se unió a la protesta después de haber sido arrestada varias veces por cargos relacionados con su apoyo a Acción Palestina.
Dijo: «Soy trabajadora social jubilada. Considero que parte de mi trabajo es defender a los niños de Gaza que están siendo asesinados».
La revisión judicial se desarrolló del 25 de noviembre al 2 de diciembre. En ella se escucharon declaraciones de testigos, entre ellos la autora irlandesa Sally Rooney y los grupos de derechos humanos Liberty y Amnistía Internacional.
La Sra. Ammori estuvo representada por Raza Husain KC, quien argumentó que la prohibición era un «abuso autoritario, irreflexivo, discriminatorio y que no respetaba el debido proceso».
Añadió que “es ajeno a la tradición básica del derecho consuetudinario y al Convenio Europeo de Derechos Humanos”.
El relator especial de las Naciones Unidas, Ben Saul, también en el tribunal, dijo que la prohibición era una indicación de que Gran Bretaña estaba «fuera de sintonía con democracias liberales comparables» y «sienta un precedente» para que el gobierno reprima otros movimientos de protesta.
Jenny Mason, copresidenta del grupo de campaña Voz Judía para la Liberación, dijo al Tribunal Superior que la decisión del gobierno de proscribir Acción Palestina sirvió para “privilegiar a los grupos armamentistas israelíes”.
Agregó: “Existen peligros derivados de la idea errónea, muy a menudo alimentada por los políticos y los medios de comunicación, de que los judíos apoyan incondicionalmente a Israel.
“Decimos ‘no en mi nombre’ para destacar que la decisión de proscribir [Acción Palestina], la decisión de seguir enviando armas y la decisión de seguir defendiendo las acciones actuales de Israel son decisiones que no apoyamos”.
El fallo fue bien recibido por el Departamento de Justicia, después de que el grupo lideró la campaña de desobediencia contra la proscripción, que según ellos resultó en el arresto de 2.787 personas por mostrar apoyo al grupo desde julio del año pasado.
“Miles de personas conscientes vieron que etiquetar las protestas como terrorismo era una medida sacada directamente del manual del dictador”, dijo un portavoz del Departamento de Justicia.
Juntos actuamos con gran riesgo personal, inspirados por la valentía de cada uno. Contribuimos a que esta prohibición fuera inaplicable al decir «no la cumplimos».
“Cuando se les presentan todas las pruebas —como en el caso de los 6 de Filton— la gente común no está de acuerdo con el gobierno en que dañar armas que serían utilizadas en un genocidio sea un delito, y mucho menos terrorismo”.
El Departamento de Justicia exigió una reunión con el Ministro del Interior y el Comisionado de la Policía Metropolitana, Mark Rowley, tras el fallo.
Agregaron que “ya no hay ninguna razón para que los prisioneros vinculados a Acción Palestina, incluidos aquellos que hicieron huelga de hambre, permanezcan en prisión sin juicio por cargos de ‘terrorismo’ sin fundamento.
“Deberían ser liberados inmediatamente”.
El director jurídico y de derechos humanos de Amnistía Internacional Reino Unido, Tom Southerden, celebró el resultado.
Dijo que esto envía “un mensaje claro: el gobierno no puede simplemente recurrir a amplios poderes antiterroristas para silenciar a los críticos o reprimir la disidencia”.
El ex líder laborista Jeremy Corbyn lo calificó como “una enorme victoria para el movimiento de solidaridad con Palestina, para las libertades civiles y para nuestra humanidad común”.
“El verdadero crimen”, añadió, “es la complicidad del gobierno en el genocidio, y no descansaremos hasta que tengamos justicia para el pueblo palestino”.
Lindsey German, de la Coalición Detener la Guerra, se unió a los pedidos de que rueden cabezas y dijo que el Sr. Rowley y la Sra. Cooper deberían dimitir.
“Ahora la Fiscalía debe retirar todos los cargos contra aquellos que fueron arrestados injustamente y encarcelados sin juicio por protestar pacíficamente contra un genocidio”, dijo.
“Eso incluye los cargos contra cuatro de los líderes del movimiento palestino, Chris Nineham, Ben Jamal, Alex Kenny y Sophie Bolt”.
morningstar